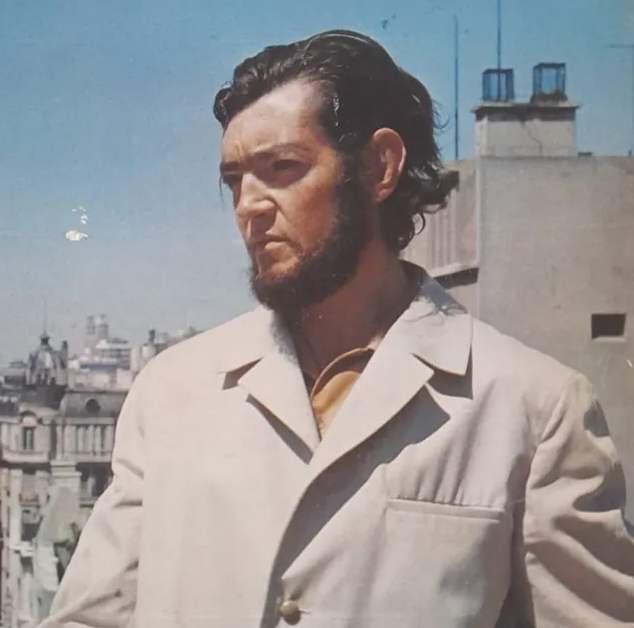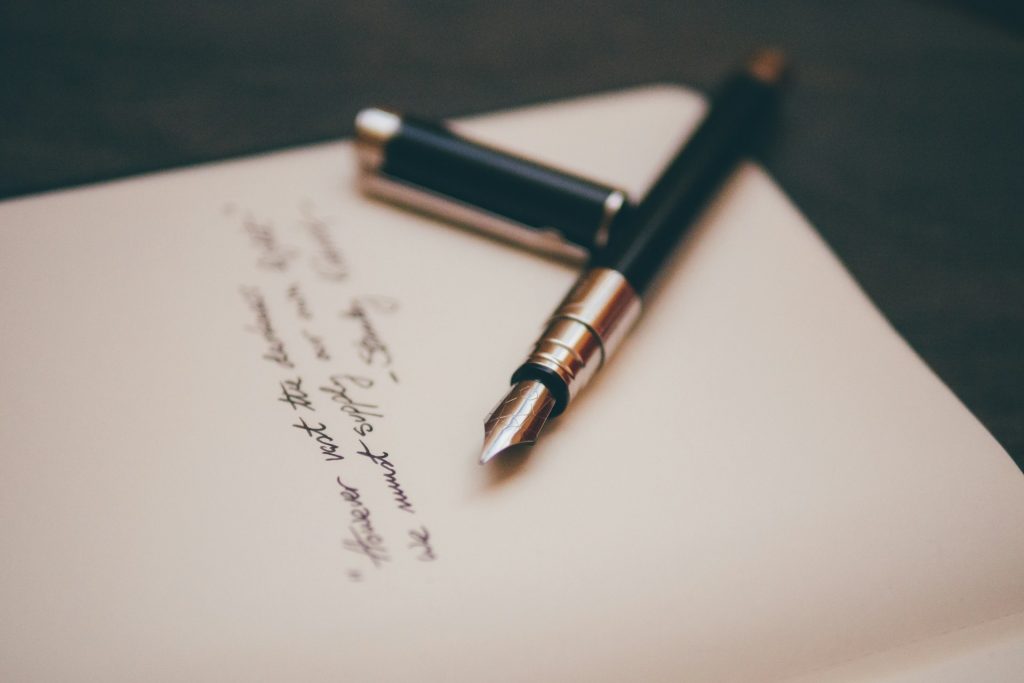Nieves García-Tejedor
Vinculado al calendario litúrgico, este año es en marzo cuando entramos en tiempo de Carnaval, fiesta popular de carácter lúdico con posibles orígenes paganos que se celebra prácticamente en todo el mundo occidental, y que dura desde el denominado jueves lardero (del latín ‘lardarius’, que significa ‘manteca de cerdo’, en contraposición al ayuno que vendrá en Cuaresma) hasta el martes de carnaval (conocido en el mundo anglosajón como Pancake Tuesday o Pancake Day).
En Carnaval la persona se despoja de su papel habitual, de sí misma, de su lugar más o menos convencional en el mundo para adquirir una nueva perspectiva, una entidad distinta, aunque sea de forma efímera y pasajera.
¿Quién no se ha preguntado en alguna ocasión “cómo hubiera sido si hubiera nacido en otra época, en un contexto distinto, con otra apariencia…”? Como dice Shakespeare en boca de uno de sus más conocido personajes, Macbeth.
«La vida no es más que una sombra que camina… un pobre cómico que se pavonea y agita durante su única hora en el escenario para después desaparecer y pasar al olvido (…)»
Macbeth, Acto V, Escena
Si la vida es una (mala) obra de teatro, un espejismo, en la época de Carnaval podemos ser actores en un entreacto, despojados de nuestro atuendo diario para poder burlarnos del mundo y de nosotros mismos. Así, representaciones habituales del Carnaval incluyen batallas simuladas, sátira social, burla de las autoridades, disfraces del cuerpo… Es decir, una inversión general de las reglas y normas cotidianas.
Mircea Eliade, historiador de las religiones, nos da una explicación sucinta sobre el Carnaval y su significado: «Cualquier año nuevo es un renacimiento del tiempo en su comienzo, una repetición de la cosmogonía. La gente tiene «una profunda necesidad de regenerarse periódicamente aboliendo el tiempo transcurrido y haciendo tópica la cosmogonía».
Así, a lo largo y ancho del globo, desde el populoso Río de Janeiro hasta el Mardi Grass de Nueva Orleans, de la clásica y decadente Venecia o el «Rhenish Carnival» de Alemania hasta la Murga Argentina, de Niza o Dunquerque en Francia a las Islas Canarias, Cádiz o el Entroido gallego. Entre murgas, pasacalles, desfiles, fiestas de disfraces…la gente se despoja de sus prejuicios cotidianos, dando rienda suelta a su imaginación y dejando de lado su individualidad cotidiana para experimentar un mayor sentido de la unidad social por unos días.
Lógicamente, el arte y la literatura han hecho suyas en numerosas ocasiones a lo largo de la historia las pasiones humanas y el simbolismo del Carnaval.
En su libro más emblemático, el Arcipreste de Hita recrea en ‘El Libro de Buen Amor’ la rivalidad de Don Carnal y Doña Cuaresma. En la trilogía Martes de Carnaval, si bien no se refiere tanto al carnaval en sí mismo, Valle-Inclán nos da su particular visión de un espejo deformado de un cuarto de siglo de vida española. Goethe nos relata en ‘El Carnaval de Roma’ una festividad que califica de indescriptible, e Isak Dinesen sienta a cenar a ocho comensales, entre los que se encuentra un joven Søren Kierkegaard, en la noche del Gran Carnaval en la ópera de Copenhague de 1925 en ‘Carnaval y otros cuentos’. El propio Umberto Eco le dedicó un ensayo al Carnaval en el que analiza su sentido transgresor, el código y mensaje de la fiesta, la catarsis. También Eugenio Trías, en uno de sus primeros libros Filosofía y Carnaval.
Al Carnaval le dedicó también el artículo El mundo todo es máscaras; todo el año es Carnaval Mariano José de Larra, que se suicidó precisamente el lunes de Carnaval de 1837.
Las fechas del Carnaval varían de unos años a otros, dada su estrecha relación con la Cuaresma y la Semana Santa. En 2025, el jueves lardero será el 1 de marzo, y el miércoles de ceniza, día del ‘entierro de la sardina’ -evento que el propio Goya retrató en uno de sus cuadros-, cerrará el Carnaval el día 5 de marzo.
Foto de Nacho Díaz Latorre en Unsplash