Ana Parra.
Hace tiempo, en una fiesta infantil, escuché retazos de una conversación que me dejaron intranquila. A mi lado, había un niño —por lo que comprobé más tarde, testigo silencioso habituado a esta situación— que había visto y oído lo mismo que yo, y al que pregunté su opinión. Él me miró y, después de contarme todo lo que pensaba, me dijo: «Lo que callamos los niños».
El silencio y el uso que de él se hace en las diferentes culturas, aunque se centre en la occidental, es el tema del que trata David Le Breton en su libro El silencio. El silencio siempre implica una intención. «Los múltiples significados del silencio le hacen mensajero de lo peor o de lo mejor según las circunstancias» afirma el autor.
Le Breton también menciona el ruido que conlleva la modernidad con el uso de los medios de comunicación de masas y los aparatos electrónicos como tabletas, móviles o portátiles que acompañan a las personas continuamente en su día a día. La necesidad de decirlo todo, aunque no se diga nada. El ruido como «antídoto al miedo a no tener nada que decir». Como canta Vetusta Morla en Maldita dulzura, «hablemos para no oírnos».
En su obra, el autor también habla de la palabra y de su uso nada inocente, pero ese tema daría para otra entrada.
Volvamos al silencio y sus tipos:
Hay un silencio que se descubre en la naturaleza y que tranquiliza al ser humano rodeado de tanta paz. Ese silencio produce un recogimiento y un sosiego interior que no se encuentra frente al ruido. Sin embargo, esta tranquilidad también se puede volver angustiosa. En La leyenda del Valle encantado de Washington Irving, el protagonista, Ichabod Crane, es un ser miedoso y aprensivo que se estremece ante el crujir de una rama y solo se tranquiliza cuando no escucha ningún sonido. El silencio sepulcral en la naturaleza o en el propio hogar son el preludio de alguna aparición fantasmal o diabólica, como ocurre en los Cuentos de fantasmas victorianos.
El silencio, a veces tan deseado, se puede volver desolador. En La lluvia amarilla, de Julio Llamazares, se narra la historia de los últimos habitantes de Ainalle, en el Pirineo aragonés. El silencio va calando a lo largo de la novela como sinónimo de la soledad más absoluta y las palabras se utilizan para «ahuyentar el frío y la tristeza del invierno». Las despedidas en la obra siempre son silenciosas.
Hay muchos otros silencios, como el silencio de las instituciones: el tan conocido «silencio administrativo» que bien puede ser positivo o negativo o el silencio del autocontrol tan usado por todos, sobre todo en una discusión, para que esta no vaya a más, o sí, según la intención. La canción Pasará de Los Flechazos, versión de So sad about us de The Who, ofrece un buen ejemplo.
En la novela La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri, que más tarde fue llevada al cine con el título El secreto de sus ojos dirigida por Juan José Campanella se aglutinan casi todos los silencios que menciona Le Breton en su libro. En este caso, recomendaría leer la novela y ver la película porque se complementan muy bien; son dos versiones de la misma historia.
El silencio principal de la novela se encuentra en la historia de amor del protagonista. Es el silencio de lo que no se dice. El protagonista siente una mezcla de admiración y envidia por el amor del viudo hacia su esposa porque, venciendo su miedo, se atrevió a hablar y enamorar a una mujer que suponía superior a él. El protagonista, casado una o dos veces —según la película o novela— se siente frustrado porque nunca sintió ese amor hacia sus esposas, pues está enamorado de una mujer a la que es incapaz de confesarle su amor y lo mantiene callado durante treinta años por temor a un rechazo. Sin embargo, las miradas no se pueden evitar y de ahí el título del libro. Lo que revelan los ojos y no se dice muchas veces es más elocuente que las palabras. Rayden, en su canción Haz de luz, canta/recita: «Que no es cómo miras, es cómo te callas y dices, aunque no lo digas». De miradas y silencios de lo que no se dice están novela y película llenas.
Hay silencios que vienen marcados en el ejercicio del poder, especialmente de su abuso. Silencios que vienen impuestos y no dan derecho a réplica y, que si la hay, han de atenerse a las consecuencias; hay que acatar las normas, aguantar los insultos, so pena de algún castigo peor. En la novela de Sacheri, este silencio viene encarnado por la dictadura argentina y el poder totalitario que ejerce. También se habla de las desapariciones y de la impotencia y desazón que producen. En la película, se ve muy bien reflejado en la escena del ascensor cuando el asesino confeso de la maestra muestra su arma delante de los protagonistas y las miradas de pavor que provoca para su satisfacción sin que ellos puedan hacer nada. Como canta Calle 13, «a brindar por el aguante».
La lucha por el poder, la represión a través del terror y el uso de este tipo de silencio para dominar al otro convierten a unos niños en verdaderos monstruos incapaces de razonar y de escuchar otras propuestas en El señor de las moscas.
Hay otros silencios que complementan, que suman y amplían la sensación de bienestar. Son esos silencios en lo que se está tan a gusto que cualquier palabra estropearía el momento. En La pregunta de sus ojos, ese silencio se produce en algo tan cotidiano como un desayuno, momentos antes del asesinato. Hay también un silencio cómplice, positivo, que se da entre personas que se tienen mucha confianza y en el que el silencio no produce un momento incómodo que necesite rellenarse con palabras. La relación de amistad de los protagonistas masculinos en la obra de Sacheri lo muestra muy bien.
Sin embargo, existe un tipo de silencio cómplice, que implica a varias personas que comparten un secreto y que, si bien por un lado da sensación de pertenencia a un grupo, por otro puede ser muy destructivo para la persona que calla, pues, dependiendo del tipo de secreto que sea, se pueden volver cómplices de un delito. En la película, el protagonista calla ante las acciones del viudo y en la novela, no solo no calla, sino que, además, lleva a cabo sus indicaciones. En la obra de John Knittel, Vía mala, la familia Lauretz comparte un secreto terrible: el asesinato del cabeza de familia, hombre tiránico y cruel, por parte de algunos de sus miembros y del que hacen partícipe, por suerte para ellos, al enamorado esposo de la hermana pequeña.
Otro silencio muy significativo es el silencio que castiga, es un silencio tan expresivo que es capaz de causar la más terrible de las penas, pues son silencios dolorosos para el que los recibe porque se siente rechazado y excluido. En la película El secreto de sus ojos, el viudo castiga al asesino de su mujer de una manera implacable: encerrado en una jaula y sin dirigirle la palabra. Da cuenta de la importancia de este silencio castigador ver cómo el asesino no pide al protagonista que le libere, sino que le diga a «su carcelero» que le hable.
En la película El violinista sobre el tejado, Teyve, el protagonista, se tiene que marchar de su casa por orden de las autoridades y se encuentra con su hija y yerno a los que no dirige la palabra desde que se han casado. Teyve se lamenta por tener que dejar su hogar y su yerno, Perchick, le dice: «Unos expulsan por medio de un edicto, otros por el silencio.»
Si hablamos de silencios impactantes, no hay que olvidar el silencio frente al horror, cuando se vive o se siente un dolor tan inmenso que la persona que lo padece es incapaz de articular palabra sobre ello porque el simple hecho de hacerlo provoca que la persona lo vuelva a revivir. Tiene que pasar mucho tiempo hasta que se puede hablar del tema. En la novela y película, el protagonista guarda silencio durante años ante lo que ha visto: el asesinato de la joven maestra, el asesinato de su amigo y, más adelante, las acciones del viudo con el asesino de su mujer. Para hablar de los silencios que produce el horror, en este momento, basta con encender la televisión y ver cualquier telediario.
En cuestiones de silencio… lo que callan los niños, lo que callamos todos.
Foto de Ernie A. Stephens en Unsplash

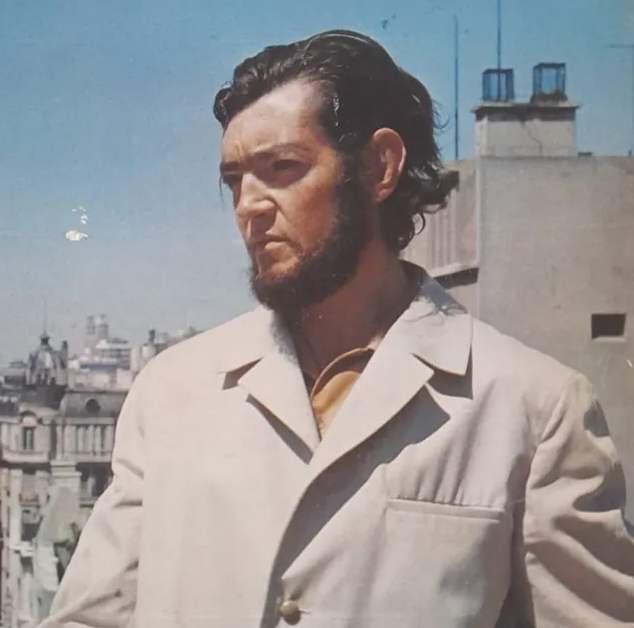
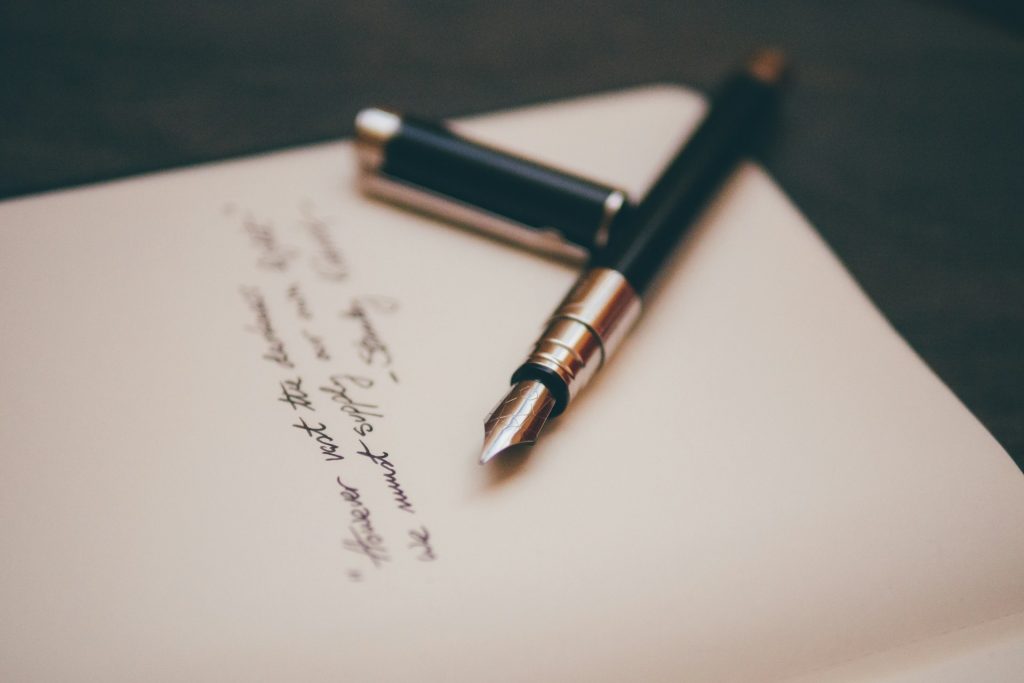
Me encantan los marcapasos que haces, por lo que aprendo cuando los leo y por que me hacen ver todo lo que me queda por aprender…
Un texto profundo y sugerente. Magnífica publicación. Felicitaciones.
(Biblioteca UNED Teruel)
Excelente reflexión sobre el silencio, muy inspiradora. Gracias y enhorabuena.
sin palabras, otro silencio
Una interesante y amplia reflexión acerca del silencio, donde a veces, puede ser un personaje más. Los silencios, otra forma de lenguaje.