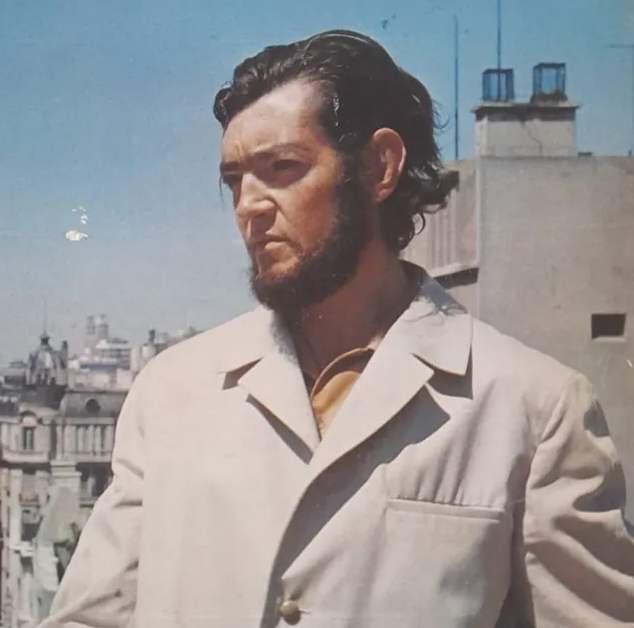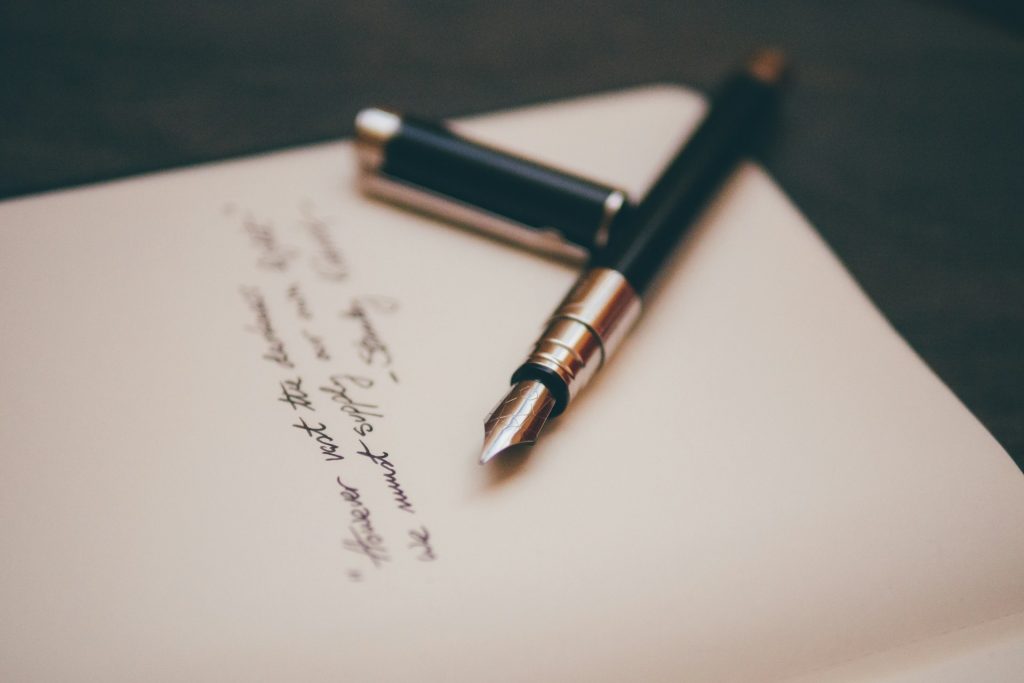Mirella García Lucas
Pocas guerras han sido tan documentadas por escrito, desde la ficción o el testimonio, como la Segunda Guerra Mundial. No obstante la famosa cita de Adorno en la que ponía en duda la posibilidad de la poesía después de Auschwitz, la palabra ha sido uno de los medios más utilizados para testimoniar, describir y denunciar el horror y la destrucción que supuso la que es, hasta hoy, la guerra más mortífera de la historia, con un coste estimado de entre 50 y 85 millones de víctimas, en su mayoría civiles.
Pero en el mosaico literario que recoge las diferentes miradas sobre la Segunda Guerra Mundial – en el cual destaca la llamada literatura concentracionaria, con las obras imprescindibles de Primo Levi, Elie Wiesel o Imre Kertész – escasean aquellas obras que retratan el conflicto desde el punto de vista del lado perdedor, los alemanes, que además tuvieron que cargar con la responsabilidad moral de haber dado inicio a toda la barbarie.
El periodo nazi ha sido una fuente de conflictos y controversia en la historia reciente de Alemania y de los alemanes, que a menudo han mostrado su intención de romper con el pasado sepultándolo bajo una capa de culpa, de vergüenza y de silencio. Un silencio que poco a poco se va rompiendo a medida que las nuevas generaciones, aquellas que no vivieron la guerra de una manera directa, empiezan a escarbar en ese pasado sepultado en respuesta a su necesidad de recuperar y entender sus orígenes.
Y es a esta necesidad a la que responde Morir en primavera, la primera novela traducida al castellano del autor alemán Ralf Rothmann (recientemente, Libros del Asteroide también ha recuperado otra de sus anteriores obras, Luz de juventud). Nacido en 1957, él mismo pertenece a aquella generación cuyos padres vivieron la guerra pero optaron por no hablar de ella. “El silencio, el rechazo absoluto a hablar, especialmente sobre los muertos, es un vacío que tarde o temprano la vida termina llenando por su cuenta con la verdad “, son las primeras – y significativas – palabras de esta obra. El enigma y el dolor que se esconden tras la figura paterna se erigen en símbolos de toda una generación de alemanes que decidieron erradicar todo un período de sus vidas.
Morir en primavera tiene una estructura literaria inusual. Envuelven la trama central una introducción y un epílogo en los que un narrador anónimo en primera persona – que en momentos se insinúa que es el autor mismo, Rothmann, cosa que confiere un emotivo tinte autobiográfico a la novela –habla de sus padres, y en especial de su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que combatió en el ejército alemán cuando no era más que un adolescente. El padre del narrador es un hombre de clase obrera, trabajador y comprometido ideológicamente, pero al mismo tiempo taciturno, que – en palabras del narrador –
“pasó la vida sumido en un silencio que nadie quiso compartir con él […]. La suya era la gravedad de quien había visto cosas terribles, que sabía más de la vida de lo que era capaz de explicar; sospechaba también que, aunque dispusiera de palabras para expresarlo, no existía redención posible”.
Ni las preguntas más directas del hijo rompen su silencio, y es solo en su lecho de muerte que regresa a la guerra que tanto marcó su vida.
La parte central del libro, en cambio, nos cuenta la historia de Walter, un chico granjero que todavía no ha cumplido los dieciocho y trabaja en una explotación lechera en el sur de Alemania. Está enamorado de una chica, Lisbeth, y vive ingenuamente convencido de que no le tocará ir al frente. Es el invierno de 1945 y la derrota de Alemania parece inminente. Pero, en los últimos estertores de la contienda, Walter y su amigo Fiedrich (Fiete) son reclutados a la fuerza por las SS y enviados al combate para demostrar su lealtad a la patria. Serán así testigos de una serie de atrocidades que les marcarán la vida para siempre.
Como la mayoría de las buenas novelas sobre la guerra, es una obra profundamente antibelicista. En su periplo por el frente alemán, Walter se enfrentará al sinsentido y al profundo horror que supone todo conflicto bélico: la crueldad injustificada contra la población civil, la carnicería de las batallas, la deshumanización de tus semejantes, la normalización y la banalidad del mal. Destaca el episodio en que un matrimonio de molineros ancianos y su vecino son ajusticiados por su presunta colaboración con los partisanos de la zona. Walter siente rabia e indignación ante este hecho, pero no se rebelará nunca de manera explícita contra sus superiores. En este sentido, Rothman establece una clara diferencia entre el protagonista y Fiete. Walter no es muy instruido pero es un muchacho sensato, que no siente afinidad por el régimen nazi pero no desobedece las órdenes por muy en desacuerdo que esté con ellas, porque considera que hacerlo será contraproducente tanto para él como para sus compañeros de penurias. Representa así, en cierta manera, a toda una generación de alemanes que se tuvo que enfrentar a una situación que los superaba y hacia la cual solo supieron reaccionar con obediencia y resignación. En cambio Fiete – más intelectual e inquieto que Walter – intentará desertar del ejército, y pagará las consecuencias de su rebeldía. La contraposición entre los dos personajes marcará el acto central de la novela en una alegoría desgarradora del enfrentamiento fratricida que supone siempre un conflicto armado.
Morir en primavera es una obra hermosa y terrible al mismo tiempo; retrata en toda su intensidad la atrocidad de la guerra y sus consecuencias. Cuando la guerra “real” se acaba, para Walter empezará otra, tal vez más terrible: aprender a vivir con su legado, enfrentarse a aquello que hizo (o no hizo) cuando estaba en el frente. Walter sobrevive a la batalla intacto físicamente, pero el mundo que conocía ha desaparecido y él nunca volverá a ser el chico ingenuo que fue ni tampoco será el hombre que pudo haber sido. Porque, como la historia de Walter y Fiete demuestra, hay muchas maneras diferentes de perecer en una guerra, y no todas significan necesariamente morir en un sentido literal.
Foto de Austrian National Library en Unsplash