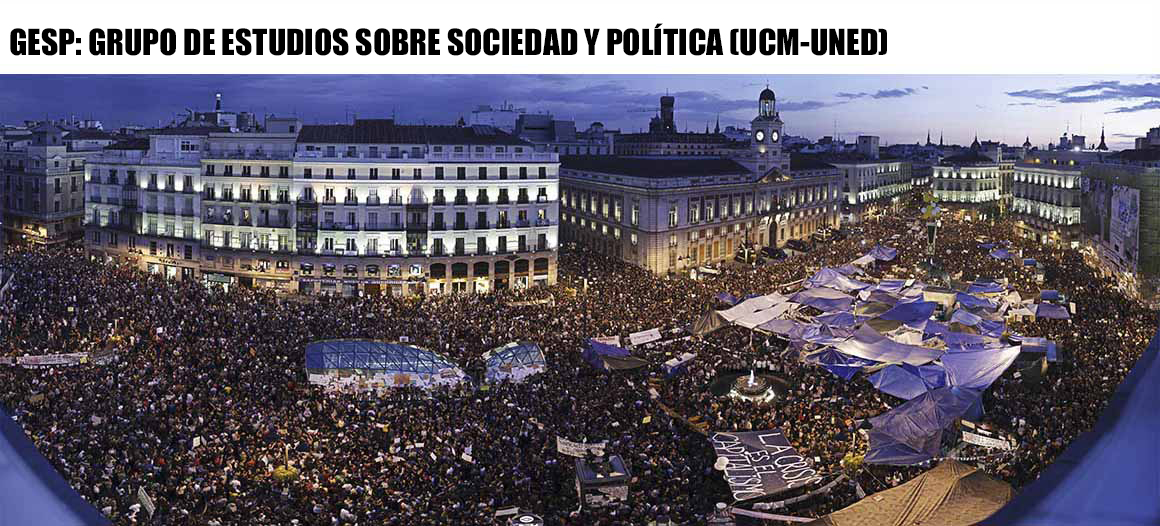16/04/2025 – Rubén Ruiz (UNED)
“Leopardos irrumpen en el templo y beben de los cálices sagrados hasta vaciarlos del todo. Este hecho se repite una y otra vez. Finalmente se hace previsible y se convierte en parte de la ceremonia.”
Franz Kafka
Madrugada del 5 al 6 de octubre de 2020, Sadyr Japarov y Almazbek Atambayev son liberados de sus celdas por sendas multitudes de acólitos confrontando escasa resistencia. El primero es un populista, nacionalista y conservador condenado, entre otros cargos, por intentar derrocar al segundo cuando aquel era presidente. El segundo es el predecesor en la jefatura de Estado, y el liderazgo del partido socialdemócrata de Kirguistán (SDPK), del responsable de su encarcelamiento, el presidente Sooronbay Jeenbekov. Solo hacia unas horas del inicio de la protesta contra el fraude en las elecciones parlamentarias. La protesta en la plaza central de Ala-Too en la capital Bishkek es seguida por la toma de la Casa Blanca, sede de la presidencia, esa misma noche. Diez días después, Jeenbekov renuncia al cargo y Japarov es jurado presidente interino, cargo refrendado en las urnas en enero de 2021. Se reproducía así el repertorio revolucionario kirguís de acción colectiva: protesta en Ala-Too, asalto a la Casa Blanca, excarcelamiento de opositores, saqueos de comercios y propiedades en Bishkek. No era la primera vez, pero sí la más rápida, en la que menos mecanismos para activar y mantener la movilización social fueron requeridos y, finalmente, en la que actores, internos e internacionales, mostraron de forma más nítida la asimilación de normas y hábitos vigentes en un episodio revolucionario en Kirguistán.
UNA TRANSICIÓN, TRES REVOLUCIONES
Las revoluciones son fenómenos de ocurrencia extraña, no pocos países nunca han experimentado una. La exrepública soviética de Kirguistán contabiliza tres de un total de cinco transferencias del poder tras su independencia en 1992. En 2005, el presidente desde la desintegración de la URSS, Askar Akayev, fue derrocado durante la ola de Revoluciones de colores . Akayev, publicitado en sus inicios en Occidente como líder de una Isla de la Democracia rodeada por un océano de autoritarismo, sucumbió ante una movilización cuyo marco principal era la democratización. Para entonces, Thomas Carothers ya había clamado por el fin del paradigma de la transición; mientras la diseminación de regímenes a medio camino entre la democracia liberal y el autoritarismo generaba una battle royale conceptual a la que solo sobrevivirían los regímenes iliberales y los autoritarismos competitivos. Era el tiempo en que la Secretaría de Estado de los EE.UU. y USAID sacaban pecho por ser condición necesaria en la reconducción de transiciones descarriadas. La Revolución de los Tulipanes permitiría una regeneración tras la deriva corrupta, patrimonial y autoritaria de Akayev. Cinco años después, su sucesor, Kurmanbek Bakiyev, era expulsado violentamente del poder tras alcanzar cotas desconocidas de corrupción y violación de derechos humanos. Finalizada la presidencia interina de Roza Otunbayeva, llegarían los dos únicos traspasos de poder por vía electoral: Almazbek Atambayev en 2011 y Sooronbay Jeenbekov en 2017. Un periodo de mayores libertades, pero en el que no se frenó la inestabilidad, la corrupción o las desigualdades. Todo ello favoreció la conquista del poder a un nacional-populista como Japarov, abandonando la democratización como prioridad. Kirguistán consolidaba así, tras tres revoluciones, su única transición: del autoritarismo soviético de único partido al autoritarismo competitivo.
REVOLUCIONES POCO REVOLUCIONARIAS
Estas transferencias del poder por vía no institucional no condujeron a grandes transformaciones en las estructuras socioeconómicas o políticas. Es legítimo cuestionar si deben ser consideradas revoluciones, si bien las Ciencias Sociales carecen de consenso respecto a la naturaleza ontológica del concepto. Sin restar relevancia a otros estudios, el posicionamiento ante los enfoques de Theda Skocpol y Charles Tilly[i] es un anclaje teórico necesario al afrontar el estudio de las revoluciones. Desde el estructuralismo de Skocpol, centrado en la organización y autonomía del Estado, no hay revolución sin transformación de las estructuras sociales —las grandes revoluciones sociales—, o al menos políticas. Tilly, sin omitir los cambios estructurales, otorga protagonismo a la acción humana, al conflicto político y la lucha por el poder estatal. La revolución es un tipo de transferencia del poder — no institucional, mediando la fuerza y con apoyo importante de la población—. Mientras la influencia de Skocpol es más clara en el estudio histórico de las grandes revoluciones consumadas, el marco de Tilly permite comprender en una mayor pluralidad de escenarios por qué algunas situaciones revolucionarias — contendientes con aspiraciones incompatibles al control del Estado, apoyo de la población a ambas coaliciones, e incapacidad del Estado para neutralizar el desafío— concluyen en una transferencia del poder y otras no. Tilly nunca estuvo interesado en proporcionar una conceptuación precisa de revolución, sino en su utilidad para explicar los procesos y mecanismos clave en la comparación de fenómenos que conectan la movilización social y la toma del poder.
Las tres revueltas antigubernamentales en Kirguistán en 2005, 2010 y 2020 cumplen con los criterios de la definición de Tilly: transferencia del poder por vía no institucional, repertorio de acción colectiva violenta, y apoyo popular en forma de movilización social que determina la dinámica de la contienda. No produciendo transformación social o política significativas fueron, en efecto, revoluciones a la Tilly, poco revolucionarias a la Skocpol.
LA SIMPLIFICACIÓN DE LA REVOLUCIÓN COMO PROCESO POLÍTICO
El enfoque relacional de estudio de las revoluciones de Tilly permea manuales holísticos de la movilización social como Poder en Movimiento de Sidney Tarrow y Dinámica de la Contienda Política de Doug McAdam, Tarrow y Tilly. El mismo comprende los movimientos sociales como procesos políticos más simples o complejos según el número de mecanismos interrelacionados necesarios para activarse y tener éxito. Las revoluciones se presentan como paradigma de proceso político complejo que requiere de una concatenación diversa de mecanismos. Cada mecanismo, piezas de teoría que alteran las relaciones entre elementos de forma idéntica en distintos contextos, proviene de las cuatro grandes teorías, o poderes en movimiento: repertorios de acción colectiva y estructuras de movilización; marcos y discurso en la construcción de significados; contextos, oportunidad política y capacidad del Estado; y las dinámicas de interacción.
En un proceso revolucionario algunos mecanismos tienen lugar antes de la apertura de una situación revolucionaria —ej.: los relacionados con la maduración del movimiento como la formación de coaliciones, creación de marcos innovadores o cambios de contexto o comportamiento del Estado—, otros desencadenan aquella —ej.: imposición de agravios sociales—, y unos cuantos solo se dan en el desenlace —ej.: la deserción de élites y cuerpos de seguridad—. La revolución en 2005 en Kirguistán respondió al canon de proceso complejo con la activación, hasta un año antes de las primeras protestas, de mecanismos como la formación de coaliciones, marcos, difusión de un repertorio, atribución de oportunidad, descertificación internacional, etc.
En 2005, las protestas duraron un mes y la variedad de mecanismos cubrió la totalidad de grupos teóricos, lo cual no fue necesario en la revolución de abril de 2010, si bien el episodio de contienda se prolongó dos meses. En 2010 no fueron necesarios mecanismos de maduración del movimiento ni de creación de marcos. La subida de los precios de la energía, a modo de imposición de agravios sociales, activó una protesta popular que, junto a mecanismos ligados al comportamiento del Estado, la descertificación de Rusia —en 2005 había sido de los EE.UU. — y la emulación del repertorio revolucionario en las regiones y Bishkek, bastaron para derrocar a Bakiyev. En 2020, el ciclo duró diez días y solo estuvieron implicados mecanismos de conducta del Estado, agravios sociales como la gestión del COVID-19 y el fraude electoral, así como la emulación del repertorio en la capital.
UN REPERTORIO REVOLUCIONARIO DE ACCIÓN COLECTIVA MODULAR Y FUERTE, ¿NUEVA RUTINA?
La disección de la naturaleza y evolución de los repertorios de acción colectiva suponen una aportación fundamental de Tilly al estudio de los movimientos sociales. Estos son el conjunto de acciones y tácticas para visibilizar demandas, variando según el contexto histórico, los actores, y las coyunturas. Los desarrollos tecnológicos favorecieron la modularidad de los repertorios: nuevas formas de protesta y acción colectiva eran reproducidas total o parcialmente lejos de donde surgían (ej.: las revoluciones de 1848). Los repertorios permanecen, mutan o desaparecen según su adaptabilidad a nuevos contextos. Un repertorio que se estabiliza pudiendo ser empleado por distintos actores sin perder su significado original y empuje en una comunidad política es un “repertorio fuerte” (ej.: las Marchas a Washington). En Kirguistán se ha consolidado un repertorio revolucionario modular y fuerte. En 2005 y 2010 requirió de dos fases. La primera en las regiones de donde procedían los líderes opositores e incluía manifestaciones, violencia, toma de edificios públicos, expulsión o secuestro de gobernadores, así como “consejos populares” reclamando la soberanía sobre el territorio y el aparato estatal. Exhibida la incapacidad del Estado para ejercer autoridad sobre las regiones, en una segunda fase, se activaba el repertorio en Bishkek: protesta en Ala-Too, asalto violento a la Casa Blanca, excarcelamiento de opositores y saqueos. En 2020 la activación directa del repertorio modular en la capital bastó para que Jeenbekov abriese la posibilidad de transferir el poder a los “líderes fuertes” de la rebelión.
En movimientos sociales centrados en provocar o frenar cambios, la alteración del orden favorece la innovación en los repertorios y el éxito de estos. Pero un repertorio estático no altera el orden en una misma comunidad política eternamente, bien torna en violento, bien tiende hacia una cierta institucionalización y rutina. Los movimientos orientados a la toma del poder por definición buscan alterar el orden y, salvo ejemplos de acción no violenta, lo hacen con violencia o la amenaza de su uso. La cuestión es, ¿puede el repertorio revolucionario de acción colectiva no solo ser un “repertorio fuerte” sino tender hacia la rutina como medio de transferencia del poder? La conducta de los actores internos e internacionales en la revolución de 2020 en Kirguistán muestra signos en esa dirección. Durante el episodio de contienda, la asimilación del contexto y el reposicionamiento de la élite kirguís, oficialista o en la oposición, hizo que la dinámica de la contienda fuera más propia de una renegociación del reparto del poder que la lógica revolucionaria a vida o muerte de the winners take it all. El rol de las potencias internacionales se limitó a certificar esos acuerdos, no a unos actores frente a otros. La más implicada, Rusia, medió para sellar un gobierno de cohabitación con Jeenbekov de presidente y Japarov de primer ministro; pero cuando éste implosionó a los días, alcanzando el segundo la presidencia interina, Rusia no tomó represalia alguna. Tras la revolución también han acontecido hechos hacia la institucionalización informal, por el hábito, no por la ley, de este tipo de transferencia del poder. Por un lado, al contrario de Akayev y Bakiyev, forzados a vivir en el exilio, Jeenbekov reside en Kirguistán, beneficiándose del status de expresidente y sus prestaciones. Por otro lado, la expectativa de nuevas emulaciones del repertorio esta en la mente de Japarov y su gobierno. Oficialmente se han neutralizado cuatro intentos de lo que ahora definen como “golpes de estado”, justificándose en ellos para prohibir manifestaciones en Ala-Too. Pero, ¿qué importancia tendrá esta prohibición si los leopardos regresan a ella?
[i] Para un acercamiento global a la obra de Tilly consultar el homenaje en forma de obra colectiva editado por María Jesús Funes, miembro y anterior directora del GESP, ya la versión en castellano o actualizada y en inglés.