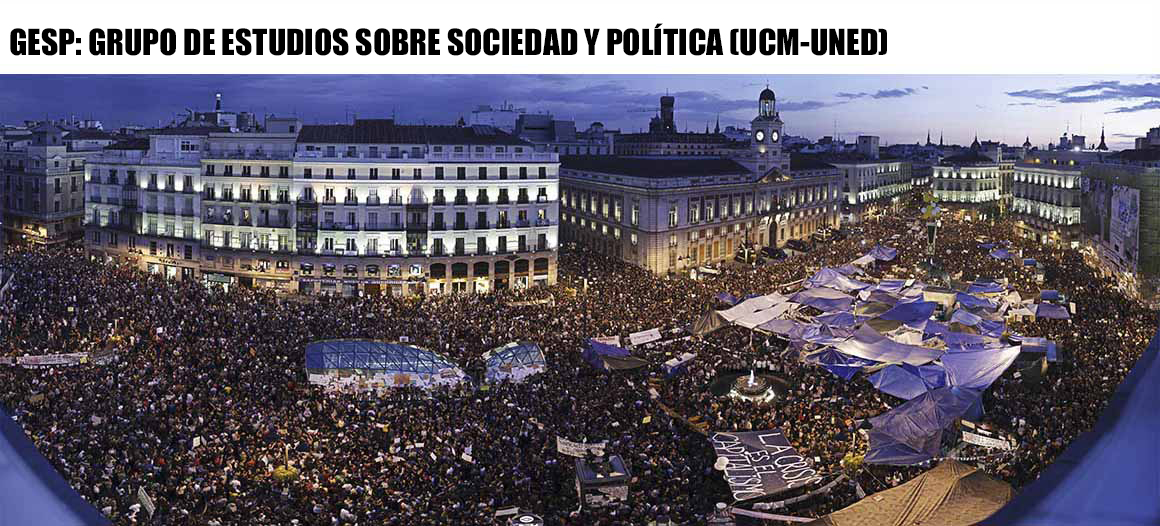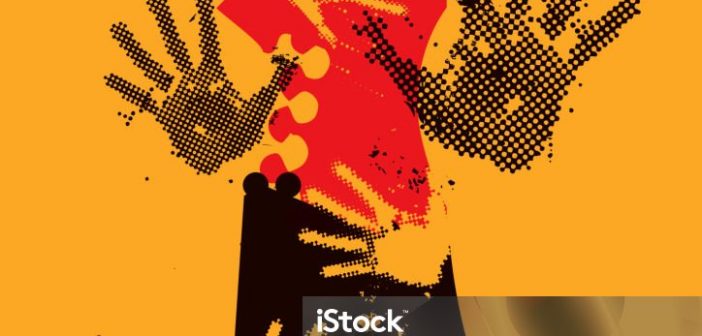Arantxa Cantarero
Entre las (muchas) contradicciones que enfrentan quienes militan en los movimientos sociales, atraviesan en especial —cada vez más en los últimos tiempos— aquellas relacionadas con los casos de violencia sexual que se producen en los espacios de participación, protagonizados por personas que son compañeras y, con frecuencia, también amigas. La existencia de vínculos afectivos con quienes cometen y sufren estos hechos provoca que aquello que, visto desde fuera, se interpreta con claridad meridiana e impulsa a salir a la calle al grito de “Yo sí te creo”, en la cercanía se vuelva difuso: los contornos se desdibujan y las creencias sobre lo que se considera o no violencia se llenan de matices que dificultan su reconocimiento y, por tanto, la reacción ante lo que se tiene delante.
Que se trata de un asunto a flor de piel y que preocupa queda patente en la frecuencia con que aparece en conversaciones, asambleas y espacios de debate. Cuando comentaba con compañeras y compañeros de militancia el tema que había escogido para la investigación de mi TFM —las violencias sexuales en los movimientos sociales de Madrid—, con frecuencia me encontraba con la frase: “Pues yo conozco una historia…”. En el caso de las mujeres, además, suele añadirse la coletilla “Siempre estamos igual”, que revela el cansancio que estos episodios dejan a su paso.
Lo que ha cambiado en la última década no es, ni mucho menos, la existencia de la violencia sexual (que se cuela en cualquier espacio humano, en cualquier época y en cualquier lugar), sino su identificación, su visibilidad y las exigencias hacia el propio colectivo cuando las víctimas o sus redes deciden romper el silencio. Los movimientos sociales se presentan como espacios de emancipación, pero también son microcosmos donde se reproducen las mismas jerarquías, lealtades y silencios del sistema que, desde dentro, son criticados. Cuando el agresor es un compañero de lucha, se activan lógicas que actúan como barreras poderosas para la visibilización y la denuncia (Asensio, 2019).
En Madrid, al igual que en el conjunto del estado español, se han sucedido episodios que están empujando a muchos espacios de militancia a una autorrevisión profunda. No me refiero a los escándalos mediáticos que han salpicado a figuras concretas, sino a casos de violencia sexual de los que se sabe por el “boca a boca”, algunos ya lejanos en el tiempo y otros más recientes, que salen a la luz en una asamblea o en espacios reducidos como el que ofrece un grupo de amigas. Sucesos que se sostienen en una cultura organizativa que durante años normalizó comportamientos y relegó la protección de las víctimas a un segundo plano. Las denuncias públicas y las investigaciones, como la llevada a cabo por Tania Martínez Portugal y Marta Luxán Serrano (2022) han revelado que, en no pocas ocasiones, los colectivos optaron por la discreción o la contención para preservar la imagen pública o la cohesión interna del grupo, decisiones que terminaron alimentando la desconfianza de quienes buscaban protección dentro de esos espacios. Se han documentado casos en los que el silencio fue la primera respuesta, seguido de la minimización del relato o de la falta de crédito a la víctima, y esa constatación ha provocado un debate necesario sobre protocolos, rendición de cuentas y ética militante.
Cuando la persona afectada reclama apoyo y se encuentra con incredulidad, minimización o exigencias de prueba, la repercusión psicológica y social es enorme. A través de relatos compartidos conocemos cómo estas compañeras perdieron redes de apoyo, su lugar en el espacio de militancia y, en algunos casos, su voluntad de seguir participando en cualquier movimiento social. La revictimización —esa doble violencia que atraviesa el relato judicial y, en estos casos, sobre todo el social— actúa como un castigo añadido. Y en los espacios que dicen defender la justicia y los valores feministas, esa contradicción se siente aún más dolorosa.
Un elemento que aparece una y otra vez en las conversaciones es la desigualdad simbólica entre quien tiene capital militante y quien no. Hay personas, a quienes Biglia y San Martín bautizan como “maltratadores políticamente correctos” cuyo prestigio, redes y visibilidad funcionan como escudo. Eso no sólo facilita la repetición de conductas de violencia sexual, sino que distorsiona la percepción colectiva de los hechos: cuando el agresor es respetado, la tendencia a minimizar o explicar el comportamiento como “un error” o “un malentendido” aumenta. En cambio, cuando quien agrede es periférico o poco conocido, la condena es más rápida. Esa asimetría revela cómo los movimientos, aun abrazando discursos igualitarios, reproducen jerarquías que dañan a las personas más vulnerables.
A menudo, la duda ante los hechos narrados o la falta de herramientas de actuación inmovilizan al grupo, que asiste como espectador ante hechos que solo tiempo después, y gracias a la conversación y el debate, terminan siendo reconocidos como violencia sexual. La pregunta es ¿cómo conciliar la confianza mutua necesaria para construir espacios de militancia cohesionados y eficaces con la necesidad de prevenir violencias? No hay una receta sencilla, pero sí algunos principios que, en los espacios donde ya se debate este tema, se plantean como innegociables: la conversación abierta, sosegada y formativa en torno al consentimiento y los límites; la existencia de canales confidenciales de escucha y acompañamiento; y la garantía de procesos de reparación justos que aseguren la seguridad de las víctimas.
Nos enfrentamos a resistencias comprensibles: el miedo a que un caso mal gestionado fracture la imagen pública de un colectivo o su cohesión interna, o a que la especulación mediática convierta una acusación en linchamiento público. También el temor a no actuar de manera justa con alguna de las partes implicadas. Esas preocupaciones son legítimas, pero la respuesta no debería ser la represión del testimonio ni la preferencia por el silencio, ni tampoco el linchamiento y la condena inmediata. Este miedo refleja, no obstante, la tensión constante de los movimientos sociales entre la voluntad de alejarse de prácticas punitivistas propias del sistema penal tradicional, tratando así de alinearse con opciones dentro de la justicia restaurativa, y la precaución de no convertir todo en violencia ni dejar que el señalamiento público libre la batalla.
A esto se suma la dificultad de los procesos internos de investigación: ¿quién investiga?, ¿cómo se garantiza la independencia del procedimiento?, ¿qué sucede cuando las partes no confían en el mecanismo interno y optan por la vía pública o judicial? Las respuestas varían, pero parece crecer el consenso sobre la necesidad de instrumentos que garanticen imparcialidad y protección. Algunos colectivos han experimentado con comisiones mixtas, asesorías externas o mediación. Estos intentos, aún lejos de alcanzar una plena eficacia, contribuyen a señalar un camino: combinar la responsabilidad política con el respeto a los procesos personales.
Es fácil señalar culpables; más difícil es construir alternativas. Por eso muchos colectivos y espacios de militancia buscan medidas concretas y alcanzables, a la vez que asumen el ejercicio quizá más complejo: reconocer sus propias contradicciones y la falibilidad de los sistemas que han construido durante años. Esto requiere un ejercicio de valentía colectiva, que permita admitir los errores del pasado, asumir la tarea de reparar y aceptar que la coherencia exige poner en riesgo la comodidad. Significa que los espacios de la izquierda política y los movimientos que han acogido a los feminismos en sus idearios deben aceptar que sus fantasmas internos serán visibles, y que la exigencia de justicia no es una espada que se dirige solo hacia fuera, sino también hacia dentro. Para que la lucha por la justicia social sea sólida, los movimientos deben ser capaces de recoger e incorporar sus incoherencias y trabajar sobre ellas. La transparencia y la voluntad de reparación deberían situarse en el centro de la práctica militante.
Tras reflexionar sobre las conversaciones mantenidas, pienso en las muchas charlas que aún quedan por mantener: en las asambleas donde habrá que acordar cómo intervenir, en los espacios informales donde se tejerán redes de apoyo y en los grupos de trabajo donde se redactarán protocolos. Partimos de la convicción de que hablar y escribir sobre la violencia sexual en el propio entorno con rigor, empatía y responsabilidad forma parte del proceso de transformación que se pretende impulsar.
Si algo se ha aprendido durante estos años en los movimientos sociales en el estado español es que la justicia se construye paso a paso: a través de normas, sí, pero también (y sobre todo) mediante prácticas cotidianas que respeten la dignidad de las personas. Se trabaja con la intención de no permitir que los espacios de lucha se conviertan en refugio para quien ejerce violencia, y desde la firme creencia de que la militancia puede y debe ser un lugar más seguro, porque solo así las demandas de justicia social serán creíbles y sostenibles.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Asensio Lozano, M. (2019). Cuando el agresor es compañero de militancia. El Salto Diario, 2 de mayo.
Biglia, B., y San Martín, C. (2007). Estado de Wonderbra: Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género. VIRUS Editorial.
Martínez Portugal, T., y Luxán Serrano, M. (2022). Movimientos sociales y violencia contra las mujeres. Resistencias, obstáculos y propuestas emancipatorias. Política y Sociedad, 59(1), 1-12.