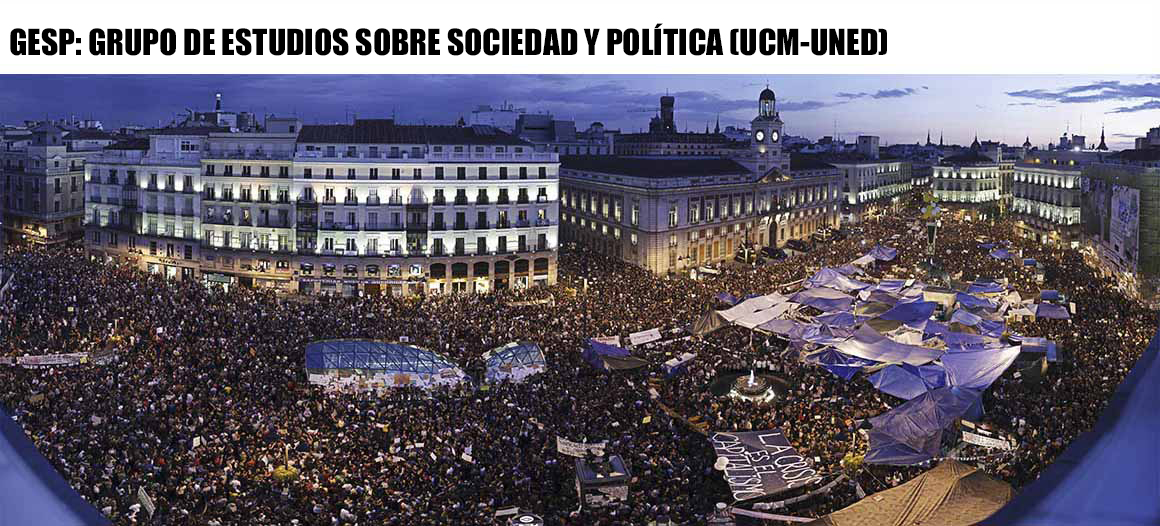24/06/2024 – Laura Fernández de Mosteyrín (UNED)
Esta semana el Gobierno de España anunció la institucionalización de una oficina nacional de asesoramiento científico para facilitar transmisión científica a la gestión de las políticas públicas. Ante los desafíos a los que se enfrenta nuestro mundo, el Gobierno no parece querer ignorar los avances del conocimiento y ha creado este ‘ecosistema nacional de asesoramiento científico’.
Esta iniciativa abunda en una filosofía de la gestión científica que hace años promociona agendas de investigación de interés social y política, prioriza desafíos e incentiva la comunicación de resultados más allá de las instituciones académicas. Quienes nos dedicamos a la actividad investigadora hace tiempo que consideramos cuidadosamente este enfoque al formular, financiar, desarrollar y comunicar nuestras líneas de trabajo: que nuestro trabajo sea relevante para la política pública y que tenga un impacto en nuestras sociedades. Quienes además trabajamos en un campo ‘de interés prioritario’– el de la seguridad y la política del antiterrorismo y la prevención del extremismo-, englobado en los esquemas de financiación bajo la idea de sociedades seguras, enfrentamos además algunos otros dilemas que esta política presenta y que exploraré sucintamente en este texto.
Sin entrar en una crítica a este modelo de producción de conocimiento basado en la medición del impacto social que, teniendo un objetivo loable, produce todo tipo de dinámicas adversas para la investigación y para las personas que la desarrollamos (Chubb y Reed, 2018), pienso que, como recordaba nuestro colega Antonio Álvarez-Benavides en su magnífica entrada en este mismo blog, el fin de la ciencia social ha de ser la transformación social. Por ello, no podemos eludir la reflexión sobre los desafíos, los obstáculos y los dilemas que esta decisión plantea en nuestro contexto presente y en nuestros respectivos campos de estudio: ciencia social ¿para qué?, ciencia social ¿para quién?
Recientemente asistí a la conferencia de la British International Studies Association, donde los estudios de seguridad están bien institucionalizados y donde los procesos de securitización, de militarización, las dinámicas globales y locales contraterroristas y, en general, los aspectos sociopolíticos de la seguridad se discuten desde diversas disciplinas, enfoques y regiones del mundo. Uno de los paneles se preguntaba cómo navegar la presión de la cultura de la solicitud de proyectos y las determinaciones y los significados del ‘impacto’, manteniendo al tiempo una investigación crítica. Las dificultades que se presentan son muchas y distintas dependiendo del campo de estudio, de la posición en el ecosistema científico y en el mundo. Además, conocer las especificidades de tu campo requiere también reflexionar sobre las relaciones de poder que envuelven la producción del conocimiento y del impacto, y saber que el de la seguridad tiene la singularidad de que las audiencias de interés son, principalmente, las agencias de seguridad o la sociedad civil organizada en el ámbito de los derechos humanos.
Al entrar en este campo los desafíos se vuelven difíciles de navegar. Cuando se estudia sociológicamente la seguridad, cuando la seguridad se entiende como discurso, como práctica, como organización social, como mecanismo de estratificación, como productor de desigualdades, como institución(es) patriarcal(es), como mecanismos de producción de control social y también de dominación política, es frecuente que emerjan al menos dos mecanismos de censura que afectan a la difusión de resultados y al impacto: el primero es que “explicar es legitimar”; el segundo es que el ‘buenismo’ es estéril y no conduce a soluciones prácticas. Ambos neutralizan visiones alternativas de la seguridad y planteamientos estructurales que atiendan a las causas subyacentes de las violencias que generan inseguridad en primera instancia.
Mi colega de la UCM Alice Martini y yo hemos publicado un capítulo sistematizando algunas de estas reflexiones en el terreno específico de la prevención del extremismo: ‘The role of research and researchers in counter-radicalisation policy and practice’. se inserta en el extenso manual The Routledge Handbook on Radicalisation and Countering Radicalisation, editado por Joel Busher, Leena Malkki y Sarah Marsden en 2024. Hemos reflexionado sobre nuestro papel en las distintas fases de la investigación pensando en estudiantes e investigadoras/es que entran por primera vez en este campo y en quienes trabajan profesionalmente en la prevención, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil.
El estudio de la prevención del extremismo es un sub-campo de los llamados ‘estudios de terrorismo’ y ‘estudios de seguridad’ que comparte con estos una enorme presión por el conocimiento ‘solucionista’, una fuerte interrelación con la esfera de las políticas y una creciente colaboración/penetración de las instituciones de seguridad (militar, policial, inteligencia, prevención ‘blanda’ etc..). En todas las fases de la investigación, desde la formulación hasta la comunicación de los resultados, se encuentran oportunidades y, al tiempo, dilemas que son profesionales, sociales, políticos y éticos. Las decisiones que tomemos en cada una de ellas determinan y están determinadas por la agenda de investigación, su autonomía y la posición de las/os investigadores. Navegar este terreno es complicado y lo es más en posiciones concretas: en países del sur de Europa con escasa financiación, en posiciones precarias de la estructura académica; mujeres en un campo profundamente masculino, investigaciones con enfoques no ortodoxos en un contexto en el que a esta política subyacen consensos fuertemente arraigados e importantes mecanismos de censura. Además, elegir el objeto de estudio en un campo en el que la indefinición de los conceptos de ‘terrorismo’ y ‘extremismo’ es lo más divisivo; recoger datos en un campo en el que la opacidad y la dificultad de acceso está mediada por el mecanismo de cierre que es la seguridad nacional; enfrentar los dilemas éticos de trabajar con sujetos en procesos de radicalización o con sus víctimas, es difícilmente franqueable; asegurar fondos considerando que los esquemas de financiación incentivan la colaboración con las agencias de la seguridad por imperativo de la ‘ciencia relevante y con impacto’; todos estos condicionantes están muy presentes.
De hecho, se trata de un campo de estudio en el que la presencia de la seguridad nacional en las universidades, la hegemonía epistemológica de las redes mundiales de expertos (Burnett y White, 2003; Stampnitzky, 2013; Russo y Selenica, 2021), incluso la instrumentalización de la ciencia social en el marco de lo que aquí llamamos ‘antiterrorismo’, es un fenómeno creciente en todo el mundo. El interés de las instituciones militares y policiales en el conocimiento social y cultural ha transformado los contextos de producción de las ciencias sociales por la seguridad nacional en EEUU durante la guerra contra el terror (Price, 2015). Por su parte, la UE, adjudica desde hace más de diez años millones de euros en proyectos de investigación bajo la etiqueta sociedades seguras (TNI, 2020), una financiación que no deja de crecer y diversificarse en el contexto actual de militarización, y que estimula la cooperación entre la academia y las agencias de seguridad. Esta tendencia abre sin duda oportunidades para investigación ‘con impacto’ real y posibilidades de trabajar en proyectos intersectoriales, de acceder a datos y de devolver resultados que pueden incidir en políticas muy sensibles, y pueden también mostrar sus fallas. Siempre que no renunciemos a hacerlo de manera reflexiva y desde el compromiso con la libertad académica, y con la transformación social, el potencial de impacto me parece algo bueno.
Pero la pregunta de M. Buroway sobre el por qué y para qué del conocimiento no puede ser más compleja en el campo de estudio del conflicto, de la violencia, y de la seguridad, porque no solo no podemos sustraernos a nuestros planteamientos morales y a nuestros valores, sino que son la condición de nuestros programas de investigación (Burawoy, 2004). Pero tampoco podemos deshacernos de nuestras posiciones en la estructura institucional del conocimiento científico y esto plantea preguntas difíciles: ¿Asumimos las prioridades que nos proponen los esquemas de financiación y buscamos soluciones a problemas predefinidos o trabajamos también en la deconstrucción de esos problemas para redefinirlos (ej. ¿seguridad para quién? ¿seguridad frente a qué?) desafiando con ello la distinción entre conocimiento válido e inválido (políticamente definido) ?; ¿Colaboramos con las agencias de la seguridad asumiendo que si no lo hacemos otros lo harán sin desafiar una sola de las formulaciones oficiales?; ¿Podemos combinar una colaboración con el Estado y, al tiempo, con la sociedad civil capaz de desafiar las políticas?, al fin y al cabo, detrás de la idea de sociedades seguras está el ODS 16 que afirma ‘sociedades justas, pacíficas e inclusivas’. En realidad, deberíamos trabajar por otras políticas preventivas distintas a las que se dan de un país a otro en un paradigma excluyente que erosiona la vida cívica (Miller et al, 2019) y hacerlo acompañando la seguridad de inclusión, justicia y por la paz.
Pero ¿debemos por ello renunciar a otros objetos de estudio? ¿Qué ocurre con objetos de estudio ‘no convencionales’ en el presente como el estudio con ex militantes de organizaciones armadas (Sluka, 2015), o etnografías de la delincuencia (Goffman, 2014)? Controversias importantes en otros países como el caso de las Boston College Tapes (Belfast Project), donde las prioridades de la seguridad nacional se impusieron sobre las garantías éticas de la investigación con sujetos, y otros casos relevantes (Hayes, 2020), han mostrado condicionantes del campo de la seguridad que erosionan de la libertad académica en nombre del impacto y sobre los que también conviene reflexionar (Massoumi et al, 2020ª y 2020b).
Preguntarnos por la relevancia y por el impacto social es urgente en cada campo de estudio, pero es ineludible en un momento en el que la integración de la inteligencia artificial que afecta a todos los ámbitos de la vida social – y mucho al de la seguridad- nos apremia a integrarnos en equipos interdisciplinares e intersectoriales en los que se nos va a requerir un esfuerzo teórico-epistemológico y ético para contribuir a las ‘soluciones’.
REFERNCIAS
Burnett, J., & Whyte, D. (2003). Embedded expertise and the new terrorism. Journal for Crime, Conflict and the Media, 1(4), 1–18.
Burawoy, M. (2004). Public sociologies: Contradictions, dilemmas, and possibilities. Social Forces, 82 (4), 1603–1618.
Chubb, J., & Reed, M. S. (2018). The politics of research impact: Academic perceptions of the implications for research funding, motivation and quality. British Politics, 13(3), 295–311.
Goffman, A. (2014). On the run: Fugitive life in an American city. University of Chicago Press.
Mark Hayes (2018): The ESRC university project on ‘dissident’ Irish republicanism: some reflections on the relationship between research, academia, and the security state, Contemporary Social Science, DOI: 10.1080/21582041.2018.1427884
Mills, T., Massoumi, N., & Miller, D. (2020). The ethics of researching ‘terrorism ‘and political violence: a sociological approach. Contemporary Social Science, 15(2), 119-133.
Massoumi, N., Mills, T., & Miller, D. (2020). Secrecy, coercion and deception in research on ‘terrorism’ and ‘extremism’. Contemporary Social Science, 15(2), 134-152.
Miller, D., Massoumi, N., Blakeley, R., & Kapoor, N. (2019). Leaving the war on terror: A progressive alternative to counter-terrorism policy. Transnational Institute, TNI.
Russo, A., & Selenica, E. (2021). Actors and sites for knowledge production on radicalisation in Europe and beyond. Journal of Contemporary European Studies, 1–19. https://doi.org/10.1080/14782804.2021.1997729
Sluka, J. A. (2015). Managing danger in fieldwork with perpetrators of political violence and state terror. Conflict and Society, 1(1), 109-124.
Stampnitzky, L. (2013). Disciplining terror: How experts invented “terrorism”. Cambridge University Press.
Price, D. H. (2011). Weaponizing anthropology: Social science in service of the militarized state. ak Press.